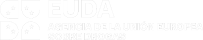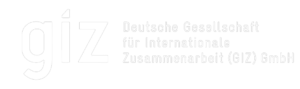La fiscal María Alejandra Mángano es una de las figuras más destacadas en la lucha contra la trata de personas en Argentina. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como cotitular de la Red de Trata de La Asociación Iberoamericana de Ministerios Fiscales (AIAMP).
Con una visión firme sobre el rol del Estado frente al crimen organizado, ha intervenido en causas de alto perfil, combinando técnica jurídica con sensibilidad social. Su trayectoria refleja una apuesta sostenida por la justicia con perspectiva de derechos humanos.
Mángano es una aliada fundamental para el Programa COPOLAD III, en el esfuerzo del programa de incluir la equidad de género en las investigaciones sobre narcotráfico.
COPOLAD III acompaña a AIAMP en la mejora de la dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas, en concreto poniendo en común el trabajo de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM), la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) y la Red Especializada en Género (REG).
El trabajo conjunto entre la tres redes y agentes vinculados al sistema de justicia en distintos países de la AIAMP ha dado como resultado un diagnóstico regional que nos permite caracterizar los escenarios y tipologías que se presentan en la región sobre esta dualidad de víctima/perpetradora de delitos, así como unos ‘Lineamientos para abordar conjuntamente situaciones en las que mujeres y personas LGTBIQ+ víctimas de trata se ven involucradas en la producción, tránsito o comercialización de drogas’, aprobados recientemente.
¿Cuál es el contexto general de la explotación sexual en el tráfico de drogas?
Nosotros comenzamos a notar la participación de personas en situaciones de explotación, especialmente en la fase de transporte y distribución de drogas. Esto se observa a través de lo que se conoce como correos humanos, donde individuos transportan sustancias estupefacientes en su cuerpo de un país a otro. En 2023, realizamos un diagnóstico que confirmó la existencia de explotación humana en esta fase, afectando principalmente a mujeres.
¿Este diagnóstico fue realizado regionalmente?
Exactamente, fue un diagnóstico regional realizado por COPOLAD III con la ayuda de varios países. Descubrimos que la explotación no solo ocurre en el transporte, sino también en la producción de drogas, especialmente en los cultivos, y en la fase de distribución al por menor, asociada a la explotación sexual.
Es llamativo cómo las mujeres ocupan los lugares más bajos en la cadena del narcotráfico. ¿Puedes hablar más sobre esto?
Sí, existe una narco cultura con esquemas machistas de distribución de poder. Las mujeres, personas trans, adolescentes y niños muchas veces son utilizados en fases más vulnerables del proceso, como transporte y distribución, debido a su perfil y necesidades.
¿Cómo se puede mejorar la perspectiva de género en el sistema judicial?
Estamos trabajando en visibilizar situaciones extremas de explotación, donde las personas son forzadas a actividades ilícitas mediante coerción física o psicológica. Existen herramientas legales para evitar criminalizar a las víctimas de trata, reconociéndolas como víctimas y no como delincuentes.
¿Por qué América Latina tiene una la mayor población carcelaria femenina por delitos de drogas?
Las fases de producción están más escondidas, mientras que las de distribución son más expuestas, por lo que es más fácil que las personas en roles vulnerables sean detectadas y encarceladas.
Algunos dicen que la perspectiva de proporcionalidad y vulnerabilidad es «buenista». ¿Cómo responderías a eso?
Planteamos detectar a las personas culpables de la explotación y el narcotráfico detrás de las organizaciones, atacando desde el Estado la parte más alta de la cadena de responsabilidad. La idea es no criminalizar a quienes son forzados a participar en estos delitos por su situación de vulnerabilidad.